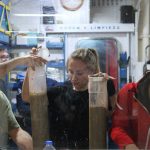Una investigación en California revela cómo estas diminutas partículas viajan por el océano, se acumulan en la vida marina y llegan hasta el cuerpo humano.

En la orilla de la bahía de Monterrey, en California (EE.UU.), el ecólogo Matthew Savoca y un grupo de voluntarios rastrean arena y agua en busca de microplásticos, uno de los contaminantes más ubicuos del planeta. Estas partículas, más pequeñas que una semilla de sésamo y procedentes de objetos cotidianos, aparecen en cualquier rincón del mundo: desde montañas alpinas hasta las profundidades oceánicas, pasando incluso por nuestro propio organismo.
“Sabemos que hay cientos de billones de partículas de microplásticos en el mundo”, explica Savoca, investigador de la Hopkins Marine Station de la Universidad de Stanford. Sin embargo, aún persisten grandes incógnitas: ¿cómo se dispersan?, ¿durante cuánto tiempo permanecen en el medio?, ¿y dónde acaban depositándose?
El Serengeti azul: laboratorio natural para estudiar la contaminación
La bahía de Monterrey es un enclave único para estudiar cómo fluye la contaminación plástica. Su biodiversidad —que incluye bosques de kelp, zonas intermareales, krill y ballenas azules— ha llevado a los científicos a denominarla el “Serengeti azul”.
En este entorno, el equipo de Savoca recopila muestras de playas, aguas costeras, ríos afluentes y fauna marina. Con filtros de malla fina separan fragmentos de polímeros como polietileno o PVC, que luego son analizados en laboratorio. El proyecto, financiado por el California Ocean Protection Council y California Sea Grant, cuenta con la colaboración de instituciones académicas, gubernamentales y ONG, además del apoyo de más de un centenar de voluntarios locales.
Un enigma central es por qué, si toneladas de plásticos llegan al océano, solo una fracción mínima flota en superficie. Investigadores de Stanford, como Jinliang Liu y Leif Thomas, desarrollan modelos que integran procesos físicos y biológicos para entender cómo los microplásticos descienden hacia aguas profundas, a menudo transportados junto a agregados de detritos y microorganismos conocidos como nieve marina.
Este fenómeno no solo afecta a los ecosistemas: también influye en el ciclo global del carbono, ya que la nieve marina ayuda a retirar CO₂ de la atmósfera al hundirse en el océano.
Un hallazgo inquietante: plásticos en cada gota
El bioingeniero Manu Prakash y su equipo llevan una década muestreando columnas de agua hasta un kilómetro de profundidad. El resultado es alarmante: “cada muestra contiene microplásticos”, afirma. Hoy, el grupo trabaja en cartografiar tipos, densidades y en identificar las comunidades microbianas que colonizan estas partículas.
Los estudios de Savoca han demostrado que ballenas azules, rorcuales comunes y jorobadas ingieren hasta 10 millones de fragmentos de plástico al día al alimentarse. Algunas de estas partículas se acumulan en tejidos como grasa o hígado, un fenómeno también documentado en seres humanos.
Los microplásticos se han detectado en alimentos tan diversos como mariscos, carne, pescado e incluso alternativas vegetales. “Ya tenemos advertencias sobre el mercurio en el pescado”, recuerda el profesor Stephen Palumbi. “¿Habrá que plantear advertencias similares sobre microplásticos?”.
En paralelo, equipos médicos e ingenieriles de Stanford, liderados por la doctora Kara Meister, desarrollan métodos rápidos y no invasivos para identificar micro y nanoplásticos en alimentos, agua y tejidos humanos. Utilizando espectroscopía Raman, aspiran a medir con precisión la carga de plásticos en poblaciones y correlacionarla con datos de salud.
Estudios preliminares ya han confirmado la presencia de microplásticos en amígdalas infantiles, un hallazgo que abre la puerta a investigar cómo estas partículas afectan al sistema inmunológico.
¿Qué riesgos entrañan?
Aunque la ciencia todavía está acumulando evidencias, los indicios son preocupantes: inflamación, estrés oxidativo, daños celulares y transmisión de contaminantes químicos a través de los plásticos. “No es solo un problema ambiental ni de fauna salvaje: es un problema de salud humana”, advierte Savoca.
Los expertos coinciden en que la medida más eficaz para reducir la exposición individual es limitar el uso de plásticos de un solo uso, especialmente aquellos en contacto con alimentos y bebidas. Pero recuerdan que la verdadera solución pasa por cambios sistémicos: regulaciones más estrictas, materiales más seguros y una reducción drástica de la contaminación plástica.